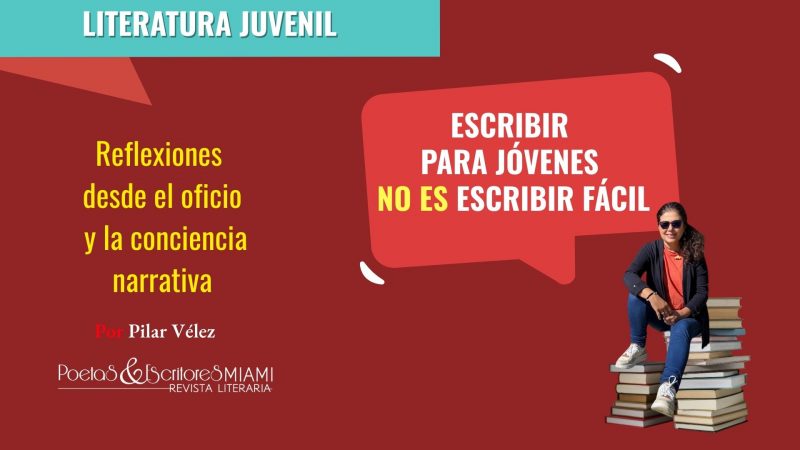Escribir para jóvenes no es escribir fácil
(Reflexiones desde el oficio y la conciencia narrativa)
Por Pilar Vélez
Pensé que podría culminar mis dos novelas en diciembre. Lo creí de verdad. Sin embargo, a principios de febrero sigo trabajando en ellas, todavía bajo su embrujo, todavía escuchando lo que piden y lo que se resisten a cerrarse. Quizá por eso, aún inmersa en ese proceso abierto, me aventé a escribir este primer artículo de 2026 sobre un tema que hoy me ocupa por completo y que espero resulte de interés —o al menos de compañía— para quien se detenga a leerlo.
Desde hace varios años trabajo en dos historias que nacieron como cuentos largos. No fueron concebidas, al inicio, como novelas juveniles. Eran relatos contenidos, con una estructura cerrada, pensados para decir lo esencial y callar lo demás. Sin embargo, a medida que avanzaba en la escritura, comprendí que los personajes pedían otra cosa. Más espacio. Más tiempo. Más respiración. El formato del cuento empezó a quedarles estrecho. No porque la historia estuviera incompleta, sino porque la estaba forzando a un cierre. Había decisiones que no podían resolverse en pocas páginas, vínculos que necesitaban desplegarse, conflictos que se negaban a tomar atajos.
En algún momento entendí que insistir en ese formato era una forma de mutilación. Entonces hice algo que, con los años, he aprendido a hacer cada vez con más conciencia: escuché a los personajes. Y todavía me hablan. A veces, incluso, parecen alegrarse de que les haya hecho caso.
Ese gesto —escuchar el palpitar del texto en lugar de imponerle una forma— me abrió una aventura inesperada: la escritura de mis primeras novelas juveniles, hoy en su etapa de curaduría final. Un espacio narrativo que me ha permitido experimentar, arriesgar y crecer como escritora de maneras que no había anticipado. No tanto por su extensión o por su arquitectura formal, sino por algo más profundo: la relación entre la historia, el lector y la responsabilidad narrativa.
Desde ahí nace esta reflexión.
Nunca pensé en “adentrarme” en un grupo lector como quien elige un escalón intermedio o un territorio menor. Mi relación con la escritura siempre ha estado marcada por la experimentación y el asombro. No estoy casada con un género en particular, porque para mí la literatura es un mapa amplio, todavía en construcción, lleno de zonas por explorar. Cada proyecto abre preguntas nuevas y cada grupo lector plantea desafíos propios: ritmos distintos, niveles de atención diferentes, formas singulares de relacionarse con el conflicto y con la emoción. Ese recorrido, en su conjunto, ha ido delineando mi manera de escribir.
Escribir para un bebé, para un niño de cinco años, para uno de ocho, de doce o de quince; escribir para una joven de veinte, para un hombre de cuarenta o para un adulto mayor no es lo mismo. No porque unos lectores sepan más que otros, sino porque cada uno habita el mundo desde un lugar distinto. Cambian las preguntas, cambian las urgencias, cambia la manera en que se experimenta el tiempo, el miedo, la pérdida, el deseo, la pertenencia.
Desde esa mirada, ningún lector resulta simple. Existen momentos vitales distintos desde los cuales se lee el mundo. Escribir implica aprender a reconocer esos momentos y estar a la altura de la experiencia que exigen. Y entonces aparece una pregunta inevitable, que todavía me acompaña mientras escribo: ¿se escribe para edades o se escribe para momentos de la vida?
Escribiendo para lectores jóvenes confirmé algo que antes solo intuía desde la lectura: una historia que subestima a su lector fracasa incluso antes de empezar. Con el tiempo entendí que esa convicción dialogaba con una observación de C. S. Lewis, cuando señala que un libro pensado para niños también debe sostenerse ante un lector adulto.
Y volviendo al núcleo de esta reflexión, escribir novela juvenil, tal como lo he experimentado, me llevó a comprender que la juventud, la adolescencia y la novela son una misma materia en movimiento.
La adolescencia y la juventud no son únicamente etapas cronológicas. Son estados de percepción. Momentos en los que el mundo deja de ser un lugar heredado y comienza a volverse problemático. Todo se interroga: la autoridad, el cuerpo, la pertenencia, la justicia, la identidad.
Una novela que dialoga con ese lector no puede sostenerse desde la estabilidad ni desde la complacencia. Tiene que aceptar la inestabilidad como parte de su forma, porque así se vive ese momento de la experiencia humana.
En la juventud, la identidad no aparece como algo roto que deba repararse, sino como algo que todavía está tomando forma. No hay distancia suficiente para mirar hacia atrás; todo ocurre en presente y con intensidad. El dolor no llega como recuerdo ni como balance, sino como experiencia inaugural. Se siente por primera vez, sin referencias previas, sin manual, sin comparación posible. Lo mismo sucede con la injusticia: no se procesa desde categorías ni se analiza con herramientas conceptuales; se vive en el cuerpo, en la pérdida concreta, en la sensación de desajuste frente a un mundo que no responde como se esperaba.
Esa manera de estar en la experiencia transforma la escritura. El conflicto no se resuelve desde la observación ni desde el comentario posterior, porque todavía no existe ese lugar de distancia. Tiene que irrumpir, obligar a actuar, dejar marcas. Son esas marcas las que empujan al personaje —y al lector— a moverse.
Fue escribiendo desde ese lugar cuando terminé de comprender una idea que Rainer Maria Rilke formuló con precisión: hay preguntas que no están hechas para resolverse de inmediato, sino para ser vividas. La novela juvenil, cuando es honesta, habita ese umbral.
Géneros, ficción y no ficción: maneras de atravesar la experiencia
La novela juvenil no es una caja cerrada ni un género narrativo menor. Es uno de los espacios más vivos de la literatura porque responde a una necesidad profunda: dar forma a la experiencia cuando el mundo todavía no termina de entenderse. Esa apertura, esa inestabilidad, es también uno de los mayores retos para el escritor que decide adentrarse en ella.
Por eso los géneros funcionan aquí como puertas. No delimitan lo que se puede decir; orientan la manera en que aquello encuentra lenguaje.
La ficción alegórica, por ejemplo, permite explorar procesos de búsqueda, ruptura y soledad sin recurrir al realismo ni a la explicación. Al releer Jonathan Livingston Seagull de Richard Bach, confirmé que el conflicto no se apoya en la acción externa, sino en una inquietud interior persistente: el deseo de ir más allá de lo esperado, el costo de no encajar, la decisión de seguir una voz propia aun cuando eso implique aislamiento. El texto no conduce al lector ni le ofrece conclusiones cerradas; lo acompaña en una experiencia de elección y pérdida profundamente reconocible.
Algo similar ocurre cuando la experiencia juvenil se narra desde la memoria sin perder el pulso de una conciencia en formación. En Persepolis, seguimos el crecimiento de una niña y luego de una adolescente que intenta entender un mundo atravesado por la represión, la violencia y el absurdo. La historia política no se traduce en conceptos ni se explica desde una distancia adulta; se vive desde la confusión, la rabia, el miedo y la contradicción cotidiana. El formato gráfico no suaviza la experiencia: la vuelve directa y exige del lector una participación activa.
También la no ficción puede operar con la misma intensidad cuando abandona el tono informativo y se convierte en experiencia. El diario de Ana Frank sigue impactando a lectores jóvenes porque permite habitar una conciencia que todavía intenta entender lo que le ocurre mientras le ocurre. No se lee como documento del pasado, sino como vida en presente, interrumpida antes de poder explicarse.
Fue enfrentándome a la escritura —y no solo a la lectura— cuando comprendí la complejidad real de la novela de fantasía. Mirarla con ojos de escritora me obligó a asumir su rigor: la coherencia del mundo creado, la ética de sus reglas, las consecuencias de cada decisión simbólica. Ese aprendizaje transformó mi manera de escribir para jóvenes y terminó por validar una idea expresada por Ursula K. Le Guin: la fantasía no evade la realidad; la ilumina desde otro ángulo.
En todos estos casos, la frontera entre lo inventado y lo real pierde centralidad. Para el lector juvenil —y también para quien lee desde un lugar de vulnerabilidad— la pregunta no es si algo ocurrió de verdad, sino si podría ocurrirle. Recuerdo que, al leer La metamorfosis de Franz Kafka, uno de mis miedos no era entender el símbolo ni descifrar la alegoría, sino algo mucho más inquietante: preguntarme si eso podría pasarme a mí o a alguien cercano.
Ahí comprendí que la potencia de una historia no reside en su verosimilitud literal, sino en su verdad emocional. En que esa emoción resulte reconocible. En que ese miedo tenga sentido. En que esa injusticia duela como debería doler. Esa es, al final, la medida con la que una historia se pone a prueba.
Más que elegir un “género juvenil”, el escritor toma otra decisión: cómo va a construir experiencia. Qué va a poner en juego. Qué va a exigirle al personaje. Qué está dispuesto a dejarle perder. Qué consecuencias no va a suavizar.
El escritor como observador del proceso humano
Con el tiempo comprendí que escribir —y en especial escribir para jóvenes— exige desarrollar una facultad que no siempre se nombra: la capacidad de observar el proceso humano mientras ocurre.
No se trata de convertirse en especialista ni de escribir desde teorías. Se trata de entrenar una mirada atenta, una mirada que en distintos momentos puede volverse psicológica, social o cultural. Una observación cercana, casi cinematográfica, que no responde a una ambición intelectual, sino al respeto por la literatura y por la experiencia que se intenta narrar.
Cuando el personaje está en formación, describir emociones no alcanza. Es necesario entender de dónde surgen, qué las activa, qué presiones las intensifican, qué silencios las rodean. Ese entendimiento no se improvisa en la página: se trabaja antes. Se construye observando, escuchando, recordando. Aceptando que escribir no es solo expresarse; también es comprender.
Cuando esa conciencia falta, el texto corre un riesgo serio: volverse un objeto cuidado en la forma, pero hueco en su interior. El lector lo percibe. El lector joven suele percibirlo con especial rapidez, porque entra a la historia buscando verdad emocional, no ornamento.
No subestimar a ningún lector
Hay un punto que se volvió central en mi manera de escribir y que, al mismo tiempo, es uno de los más difíciles de sostener: no subestimar a ningún lector, sin importar su edad. Esta convicción no es exclusiva de la escritura. Mi amiga Alynor Díaz, ilustradora, suele insistir en la misma premisa desde su propio campo: la imagen también debe respetar la inteligencia, la sensibilidad y la capacidad de lectura de quien la recibe.
Como escritores, es fácil deslizarse hacia una posición de superioridad. Adoptar, casi sin darnos cuenta, la voz del maestro o del juez. Cuando eso ocurre, el texto empieza a hablar desde arriba y deja de ser experiencia para convertirse en discurso.
En la narrativa, los valores y los juicios necesitan surgir desde los personajes: desde lo que hacen, desde lo que callan, desde lo que pierden, desde las consecuencias que enfrentan. No desde la voz directa del autor imponiendo conclusiones. El lector —y el lector joven en particular— percibe cuándo una historia confía en su capacidad de pensar y cuándo intenta conducirlo.
Escribiendo desde esa convicción, terminé de comprender una idea que James Baldwin formuló con crudeza: nada cambia hasta que se enfrenta. La novela juvenil, cuando es honesta, no elude ese enfrentamiento. Lo pone en escena, lo hace vivir y deja que sea el lector quien lo atraviese.
Volver a habitar la juventud: experiencia, ritmo y responsabilidad narrativa
Escribiendo novela juvenil, siendo adulta y ya en mis cincuenta, me encontré con algo inesperado: este género me obliga a volver a sentir la juventud y la adolescencia. No desde la nostalgia, sino desde la memoria activa. Me empuja a repensarme, a recordarme, a entenderme en ese momento vital donde todo era intensidad, pregunta, desajuste.
Ese ejercicio exige suspender la distancia que da la edad y dejar a un lado la mirada adulta que explica o relativiza. Para escribir con honestidad para este grupo lector —incluso cuando se trata de ficción— hay que volver a habitar ese momento de la vida sin refugios ni conclusiones prefabricadas. No se trata de mirar hacia atrás con indulgencia, sino de entrar de nuevo en un lugar donde las emociones todavía no están domesticadas y cada decisión tiene un peso real.
Ese regreso no es sentimental. Es un reto narrativo. Y también una de las mayores riquezas que este género me ha ofrecido.
En ese mismo sentido, el ritmo adquiere una dimensión ética. En la novela juvenil no es solo una decisión técnica; tiene que ver con el respeto por la experiencia del lector. Hay escenas que, por más bellas que sean, si no sostienen tensión o no empujan algo hacia adelante, terminan convirtiéndose en un lujo que el texto no puede darse. Detenerse demasiado traiciona la experiencia. Acelerar sin emoción la vacía.
Aprender a manejar ese equilibrio viene del error. De escribir escenas que sobran. De borrar páginas a las que una se había apegado. De aceptar que una historia no crece por acumulación, sino por precisión.
La novela juvenil es un espacio narrativo donde no hay lugar para esconderse. Obliga a escribir con atención, con honestidad y con conciencia. No tolera la condescendencia, el juicio, la norma ni la impostura. La reflexión más clara que me deja esta experiencia es que no escribo para formar lectores. Escribo para respetarlos.
Tal vez por eso estas historias, que nacieron como cuentos largos, terminaron convirtiéndose en novelas. Eran personajes jóvenes —no solo por edad, sino por su manera de estar en el mundo— y fueron ellos quienes marcaron los límites del relato. Me llevaron hacia un formato donde la historia no se deja mutilar, donde cada decisión pesa, donde el mundo se pone a prueba.
La literatura juvenil es un territorio exigente. No por sus etiquetas —editoriales, etarias o pedagógicas—, sino porque, cuando está bien escrita, no se conforma con ser bonita. Necesita tener peso, temperatura y verdad. Solo así se siente que respira y palpita.
No cántaros bellos, pero vacíos.
###
Sobre la autora
 Pilar Vélez es escritora, poeta y promotora cultural colombiana radicada en Estados Unidos. Fundadora de la organización Milibrohispano, ha dedicado su vida a fomentar la literatura y a construir puentes entre culturas a través de la palabra escrita. Su obra abarca la literatura infantil, la poesía, la narrativa y el guion, con un enfoque especial en el desarrollo humano, la memoria colectiva y la sostenibilidad. Imparte talleres de escritura creativa y dirige la editorial Snow Fountain Press. Cree en el poder de los libros como herramienta de transformación personal y social. Para ella, leer y escribir son actos de resistencia, de esperanza y de amor.
Pilar Vélez es escritora, poeta y promotora cultural colombiana radicada en Estados Unidos. Fundadora de la organización Milibrohispano, ha dedicado su vida a fomentar la literatura y a construir puentes entre culturas a través de la palabra escrita. Su obra abarca la literatura infantil, la poesía, la narrativa y el guion, con un enfoque especial en el desarrollo humano, la memoria colectiva y la sostenibilidad. Imparte talleres de escritura creativa y dirige la editorial Snow Fountain Press. Cree en el poder de los libros como herramienta de transformación personal y social. Para ella, leer y escribir son actos de resistencia, de esperanza y de amor.
Puedes escribirle a Pilarv@snowfountainpress.com