Por Elvira Sánchez-Blake

El vínculo entre la literatura y la búsqueda de paz es determinante en los países que han sufrido guerras y violencia política. Así lo demuestran las obras surgidas del holocausto Nazi, la Guerra Civil Española y las dictaduras de países latinoamericanos. En todos ellos, la catarsis de recordar, visibilizar y debatir sobre el trauma de la guerra a través de textos literarios ha consolidado una memoria histórica sobre la que se crean nuevos pactos de conciliación. En el caso específico de Colombia, la literatura ha sido un mecanismo efectivo para comprender y tratar de explicar la realidad del conflicto armado.
La literatura tiene el deber de indagar, dialogar, denunciar y provocar una reflexión. Por esta razón se convierte en creadora de conciencia y generadora de controversia. En un vehículo para propiciar el compromiso y el pensamiento crítico. Además de ser la forma de generar una memoria perdurable para la historia.
La violencia en Colombia ha generado una necesidad de comprender las causas y efectos del fenómeno desde diversas vertientes. Al ser este un proceso tan complicado en donde interactúan diversos actores políticos con estamentos del estado entremezclado con factores de desigualdad y exclusión, la reflexión que provee la literatura se convierte en un deber. Además, es una forma de contrarrestar el bombardeo de información proveniente de redes sociales, encargadas de manipular y distorsionar los hechos para adaptarlos a intereses políticos particulares y a los de los grandes medios que han coaptado la opinión pública de la nación.
Son varios los géneros literarios que abordan la temática del conflicto en Colombia. La crónica, el testimonio, las narrativas mixtas y las novelas históricas permiten acceder a los entramados que se mueven en el trasfondo del conflicto armado.
Gracias a las crónicas de Germán Castro Caycedo, Alfredo Molano y Patricia Lara en las décadas de los ochenta y noventa, se han podido develar y explicar el contexto de muchos eventos que quizás permanecerían ocultos o no se entenderían en su totalidad. Las investigaciones periodísticas como El Clan de los doce apóstoles de Olga Behar, o Guerras recicladas de María Teresa Ronderos permitieron revelar las redes ocultas del paramilitarismo y su relación con las políticas de estado.
También es el caso de novelas que relatan eventos ficcionales basados en hechos reales, como Río muerto de Ricardo Silva Romero, La sombra de Orión de Pablo Montoya, La forma de las ruinas, de Juan Gabriel Vásquez y Delirio, de Laura Restrepo o El olvido que seremos de Héctor Abad Faciolince. En estas obras, lo simbólico funciona como un mecanismo para despertar la sensibilidad del individuo. Son historias intimas que tocan el meollo del ser humano y permiten una concientización.
Otras narrativas experimentales donde se mezcla el humor negro con las realidades devastadoras del conflicto se leen en novelas como Líbranos del bien (2018) de Alonso Sánchez Baute, Era más grande el muerto (2017), de Luis Miguel Rivas o La sembradora de cuerpos (2018), de Philip Potdevin.
Violencia a todo nivel fue también generadora de numerosas obras de escritoras que surg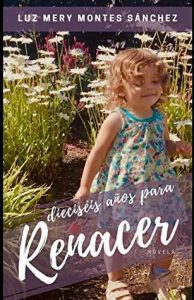 ieron desde la década de los noventa y especialmente a partir del nuevo milenio. Fue como si una fuerza impulsara a las mujeres a liberarse de las cadenas y soltarse a escribir desde su propia subjetividad en diferentes formatos.
ieron desde la década de los noventa y especialmente a partir del nuevo milenio. Fue como si una fuerza impulsara a las mujeres a liberarse de las cadenas y soltarse a escribir desde su propia subjetividad en diferentes formatos.
En años recientes se ha dado una gran producción de autobiografías y de una tendencia literaria que califico como narrativa mixta: una condensación de historia de vida y ficción. Obras como Los abismos (2021) de Pilar Quintana, El Expreso del Sol (2015) 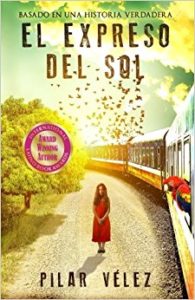 de Pilar Vélez, Dieciséis años para renacer (2019), de Luz Mery Montes, Mi vida y el palacio (2021), de Helena Urán revelan experiencias individuales que representan a una colectividad. La crónica permitió conocer casos específicos de la violencia cotidiana en obras como Los escogidos (2012) y Crónicas del paraíso (2022) de Patricia Nieto o Lo que no borró el desierto de Diana López Zuleta (2019). En la poesía, sobresalen poemarios dedicados a denunciar los horrores de la violencia, como en el caso de María Mercedes Carranza, Canto de las moscas (1997), Estela del azar (2022) de Consuelo Hernández, Estaciones en exilio (2010) de Clara Ronderos y varios poemarios de Antonieta Villamil. Otras poetas como Mary Grueso y Martha Quiñones, escriben desde sus identidades ancestrales con voces que denuncian y a la vez claman por la paz.
de Pilar Vélez, Dieciséis años para renacer (2019), de Luz Mery Montes, Mi vida y el palacio (2021), de Helena Urán revelan experiencias individuales que representan a una colectividad. La crónica permitió conocer casos específicos de la violencia cotidiana en obras como Los escogidos (2012) y Crónicas del paraíso (2022) de Patricia Nieto o Lo que no borró el desierto de Diana López Zuleta (2019). En la poesía, sobresalen poemarios dedicados a denunciar los horrores de la violencia, como en el caso de María Mercedes Carranza, Canto de las moscas (1997), Estela del azar (2022) de Consuelo Hernández, Estaciones en exilio (2010) de Clara Ronderos y varios poemarios de Antonieta Villamil. Otras poetas como Mary Grueso y Martha Quiñones, escriben desde sus identidades ancestrales con voces que denuncian y a la vez claman por la paz.
Retomo las palabras de Aura Lucía Mera: “los libros sí cambian vidas, por eso las dictaduras los prohíben, por eso las religiones tratan de controlarlos. La verdadera revolución está en la palabra escrita. Los libros mueven conciencias y emociones, son más poderosos que las armas”[1].
Los procesos de sanación y renovación tardan años en las naciones que han experimentado conflictos políticos y sociales. La literatura tiene el poder y el deber de explorar los intersticios de las causas objetivas y subjetivas de la violencia que nos ayuden a analizar, comprender y semantizar el proceso de transición hacia una posible cultura de paz.
[1] Mera, Aura Lucía. Impactos. El Espectador, 21 de enero, 2023. P.17.


